Atrapar lo invisible | Cultura | EL PAÍS
Anton Corbijn (Strijen, Holanda, 1955) empezó a fotografiar a Tom Waits en 1977, cuando el músico tenía 27 años. Desde entonces y a lo largo de los 35 años siguientes, el fotógrafo y cineasta holandés no dejó nunca de seguir de cerca la trayectoria artística y vital del cantante californiano. Waits-Corbijn (‘77-‘11) es un volumen de 272 páginas de gran formato en el que se efectúa un impresionante recorrido visual por los momentos esenciales de la carrera de Tom Waits. El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera reúne un total de 145 fotografías del músico tomadas por Corbijn, la inmensa mayoría en blanco y negro. La segunda, titulada Curiosidades, consta de 53 páginas en las que es el propio Waits quien a través de un sorprendente conjunto de textos e imágenes nos permite asomarnos a los aspectos más recónditos de su personalidad creadora. El viaje fotográfico propuesto por Corbijn tiene dos vertientes. La primera es un trayecto de signo cosmopolita con parada en ciudades como Ámsterdam, Nueva York, Londres o París. El segundo trayecto, con California como telón de fondo, presenta dos facetas contrapuestas del paisaje esencial del cantante: los parajes urbanos del sur (Hollywood, Los Ángeles) de un lado y, de otro, los del norte rural, donde el músico fijó su residencia en un lugar cuyo paradero exacto solo conocen sus más allegados. Un puñado de nombres no muy distantes entre sí configuran una constelación topo-fotográfica que ahonda el misterio: Santa Rosa, Dillon Beach, Sebastopol, Petaluma. Las fotos de Corbijn, de una teatralidad que extrañamente no está reñida con un alto grado de espontaneidad (el histrionismo de Waits es un factor fundamental en esto), logran extraer del fondo de su personaje una sorprendente variedad de registros, aunque al final, el verdadero sentido del viaje de que levantan testimonio las fotos es el inexorable proceso de envejecimiento del personaje retratado a lo largo de tres décadas y media. Como se dice de los vampiros, es cierto que lo único que no envejece son los ojos.
El libro incluye un prólogo del conocido crítico musical Robert Christgau, un texto lúcido que remite sin rodeos al centro de la poética de Waits. Si hay que reducir su oficio a uno solo, este sería “contador de historias”. No son otra cosa sus canciones: relatos breves envueltos en un ropaje teatral que Waits encapsula en las ásperas modulaciones de su voz. Christgau enumera unas cuantas favoritas, a sabiendas de que son decenas las que podrían figurar en lugar de ellas: Postal de Navidad enviada por una prostituta de Minneapolis, Invitación al blues, Chica de Nueva Jersey, Halcones nocturnos en el diner. El último título remite a Hopper y a Carver a la vez, aunque son muchos más los ecos que asoman.
Uno de los momentos mágicos del volumen es el brevísimo texto de presentación escrito por Jim Jarmusch, apenas media página. Intenso y fugaz como un relámpago, de las fotos de Corbijn afirma: “No sabría muy bien cómo describirlas. Es como si alguien le hubiera dado una cámara fotográfica a Hamlet o a Baudelaire, o incluso a Harpo Marx”. El acierto es triple: teatro, poesía y humor silencioso, aunque no está claro si vale más para el personaje que para quien lo retrata. Ciertamente, Waits se siente cómodo en su papel de bufón. ¿Qué hace si no encaramado en un tejado, con un paraguas abierto, como si fuera Mary Poppins? ¿O subido a un árbol sin hojas, imitando los gestos de un primate? ¿O apuntando al espectador con una pistola de agua? ¿O caminando por la arena con una silla a la espalda, y la bocina de un gramófono y un violín en las manos?
No sería posible de no haber preparado el terreno la portentosa fotobiografía de Corbijn, pero el libro se catapulta a dimensiones insospechadas en las páginas que están a cargo del propio Tom Waits. Démosle de nuevo la palabra a Jim Jarmusch: “De las innumerables y heterogéneas criaturas que pueblan nuestro planeta, mi favorita es Tom Waits. Me parece un privilegio haberlo conocido y trabajado con él, así como haber compartido algunas aventuras altamente extrañas e ilógicas. En mi vida faltaría algo absolutamente esencial sin sus creaciones, que son verdaderamente únicas. Sus transmisiones musicales son chispas en mi conciencia y en mi cerebro, donde a veces logran despertar sinapsis que llevaban tiempo aletargadas. La mera presencia de Tom en ciertos filmes sumamente interesantes reverbera en ciertos paisajes que estaban adormecidos en algún lugar dentro de mí. La verdad, Tom, es que siempre tengo la sensación de que andas merodeando por las calles oscuras del patio trasero de mi mente”.
Nadie lo ha dicho como él, pero Jarmusch no es el único a quien le ocurre algo así con Waits. Su contribución en Curiosidades resulta crucial en más de un sentido. La clave de todo lo que hace Waits está en sus cuadernos. En el largo encuentro que mantuve con él hace algún tiempo en un bar de carretera cerca de Petaluma, fue lo primero que sacó a relucir. Grabé entonces muchas más palabras de las que caben en un reportaje. Algunas cobran pleno sentido ahora. Waits describió así el contenido de las libretas que lleva consigo a todas partes: “Hay de todo. Listas de la compra, cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Lo escribo todo sin seguir ningún plan. Las palabras tienen que encontrar su propia lógica por su cuenta”. Una expresión le hizo detenerse: “Mosca negra”, leyó. “Quería escribir una canción protagonizada por una mosca negra. Al final del verano su cuerpo ha aumentado mucho de tamaño. Pesan más y se mueven con dificultad. Andan merodeando por donde hay restos de comida y resulta muy fácil cazarlas. Saben que van a morir pronto”.
Los cuadernos que entreví entonces aparecen aquí abiertos de par en par. Primero los fotografía Corbijn. En la página 195 hay una imagen que recoge este rincón secreto del laboratorio de Tom Waits: seis cuadernos en total, tres abiertos, con las páginas llenas de trazos, y cuatro cerrados, con tapas de distintos colores. Otro segundo componente de la técnica compositiva del cantante, tan afín al collage, son los periódicos. Instigado por Kathleen Brennan, su mujer, íntima colaboradora del proceso creativo llevado a cabo por el músico, Waits suele recortar noticias y guardarlas. En Petaluma explicó el proceso con estas palabras: “Muchas veces, si uno se fija bien descubre que no hay que escribir ninguna canción. Ya está hecha, completa, terminada, delante de tus narices, en el periódico, por ejemplo. Por eso estoy siempre tan atento a lo que veo”.
En la foto de Corbijn por debajo de los cuadernos asoma la portada amarillenta del Lincoln Evening News, publicado en Lincoln, Nebraska, el 19 de abril de… el año no se distingue, solo el precio, 5 centavos. El titular, hacia la parte inferior de la página, dice: “Asesino. San Petersburgo, 18 de abril. Un desconocido abate a disparos a un oficial ruso de alto rango y se da a la fuga”. ¿Cuántas canciones de Tom Waits nacieron así?
En las últimas fotos, Waits tiene 61 años, pero aparenta más. Hacia el final de la serie hay dos retratos escalofriantes. En uno de ellos el cantante está en su estudio, rodeado de libros, leyendo con la ayuda de unas gafas de lentes gigantescas que le dan aspecto de abuela. En otra está ante el teclado, pero no del piano, sino de una ancestral máquina de escribir. La foto guarda relación con uno de los trabajos visuales más impactantes del libro: Semillas. Es en esta máquina donde tecleó los nombres de los héroes personales que figuran en su pieza.
Las piezas que integran Curiosidades incluyen, además del material visual, numerosos textos: el contenido vivo de los cuadernos, liberados del formato en que estaban aprisionados. Abundan las listas, así como los poemas. Con palabras o sin ellas, se trata de atrapar lo invisible. Hay una foto que capta la imagen de un ser que el común de los mortales considera que no tiene existencia real, como les ocurre (pongamos por caso) al monstruo del lago Ness o al yeti: el mítico conejo de oro (la criatura aparece en la página 227, y según Waits es la única imagen jamás captada del quimérico animal. Unas páginas después asistimos a un vivo diálogo que mantienen entre sí dos cuervos. Entre las listas, unas son absurdas, otras poéticas, y en muchos casos las dos cosas a la vez. Llaman la atención una que registra la búsqueda de metas disparatadas, un póquer de poemas dedicados a animales personificados, el listado de todas las estaciones de un trayecto ferroviario, o una nómina de suicidas históricos célebres, junto con el método elegido para poner fin a sus vidas. La imagen que pone fin a Curiosidades es la más desconcertante de toda la serie. En ella se ve a cuatro ancianas, todas con el rostro de Tom Waits. Son cuatrillizas y comparten el apellido del cantante. Las hermanas cuatrillizas Waits, reza una línea abruptamente mecanografiada, nunca se alejaron demasiado del agua. La foto es de color sepia y las cuatro hermanas, tres de ellas tocadas con sombrero, miran fijamente a la cámara, subidas a una barca que flota inmóvil sobre un río de aguas estáticas. Unos trazos dibujados a tiralíneas conectan el texto que cuenta la forma en que perdió la vida cada una de las hermanas Waits con su imagen. La primera, de nombre Placentia, murió al tragarse un enjambre de abejas durante un festival de apicultura. La segunda, sor Sharpella Waits, monja de toda la vida, murió envenenada al ingerir una hostia rancia, dice literalmente el texto. La tercera, mantuvo una larga lucha contra el cáncer de pulmón durante muchos años, aunque lo que causó la muerte de Peoria Waits fue un cenicero que alguien le arrojó certeramente a la cabeza. Por último, Clamedia murió como consecuencia de los cortes que se infligió con los bordes de papel de su propio testamento cuando se disponía a firmarlo.
Son muchas las imágenes que tienen una fuerza especial en la inclasificable serie de curiosidades concebidas por Tom Waits. Una de las más poderosas lleva el título de Semillas. Es un collage en el que aparecen mecanografiados los nombres de personajes por los que el cantante siente una devoción particular. Me tomé la molestia de separarlos en dos grupos, en función de lo cerca que me parecía estar de ellos:
a) Thelonious Monk, Jack Kerouac, James Brown, Cantinflas, Gregory Corso, Nina Simone, Stravinski, Ike y Tina Turner, Alfred Hitchcock, Samuel Beckett, Charles Bukowski, Ray Charles y Houdini.
b) Reverendo Gary Davis, Nelson Algren, Fisk Jubilee Singers, Harry Partch, Big Joe Turner, Hank Ballard, Mabel Bercer, Sticks McGee, Charley Patton, Skip James, Alvin Cash, reece DJ Pancake, Frank Stanford, Roland Kirk, Bernard Herman, Chester Burnette y Little Water.
Un mapa perfecto, histórico, de la mente del artista. Músicos, literatos, un payaso inesperado (Cantinflas), un mago (Houdini). Otro (Hitchcock), y así sucesivamente. Seguir la pista de los nombres menos conocidos fue un ejercicio fascinante.
![]()
Cuando un ser humano decide trasladarse a otro hábitat hay dos cosas que jamás se olvida de llevar consigo: las canciones que más le importan y un puñado de semillas. Esta pieza responde a la intención de despertar en quien la ve el deseo de convertirse en el guardián de sus propias semillas. Se trata de un proceso fácil, divertido y gratificante: elige una fruta, una flor, un vegetal o cualquier otra criatura y exprímela; recoge lo que cae con una máquina de escribir y aguarda a que se sequen las palabras; haz después una serie de etiquetas con los nombres de tus héroes y colócalas junto a las semillas. Entierra después el mapa en tu jardín de iconos y espera a que germine. Tu relación con los misterios de la vida se hará mucho más profunda.
LIBROS / FOTOGRAFÍA
Atrapar lo invisible
El holandés Anton Corbijn lleva 35 años fotografiando a Tom Waits
Ahora sus fotografías se mezclan con imágenes y textos del propio músico en un libro
El libro incluye un prólogo del conocido crítico musical Robert Christgau, un texto lúcido que remite sin rodeos al centro de la poética de Waits. Si hay que reducir su oficio a uno solo, este sería “contador de historias”. No son otra cosa sus canciones: relatos breves envueltos en un ropaje teatral que Waits encapsula en las ásperas modulaciones de su voz. Christgau enumera unas cuantas favoritas, a sabiendas de que son decenas las que podrían figurar en lugar de ellas: Postal de Navidad enviada por una prostituta de Minneapolis, Invitación al blues, Chica de Nueva Jersey, Halcones nocturnos en el diner. El último título remite a Hopper y a Carver a la vez, aunque son muchos más los ecos que asoman.
Uno de los momentos mágicos del volumen es el brevísimo texto de presentación escrito por Jim Jarmusch, apenas media página. Intenso y fugaz como un relámpago, de las fotos de Corbijn afirma: “No sabría muy bien cómo describirlas. Es como si alguien le hubiera dado una cámara fotográfica a Hamlet o a Baudelaire, o incluso a Harpo Marx”. El acierto es triple: teatro, poesía y humor silencioso, aunque no está claro si vale más para el personaje que para quien lo retrata. Ciertamente, Waits se siente cómodo en su papel de bufón. ¿Qué hace si no encaramado en un tejado, con un paraguas abierto, como si fuera Mary Poppins? ¿O subido a un árbol sin hojas, imitando los gestos de un primate? ¿O apuntando al espectador con una pistola de agua? ¿O caminando por la arena con una silla a la espalda, y la bocina de un gramófono y un violín en las manos?
No sabría muy bien cómo describir las fotografías. Es como si alguien le hubiera dado una cámara a Hamlet o a Baudelaire, o incluso
a Harpo Marx
Nadie lo ha dicho como él, pero Jarmusch no es el único a quien le ocurre algo así con Waits. Su contribución en Curiosidades resulta crucial en más de un sentido. La clave de todo lo que hace Waits está en sus cuadernos. En el largo encuentro que mantuve con él hace algún tiempo en un bar de carretera cerca de Petaluma, fue lo primero que sacó a relucir. Grabé entonces muchas más palabras de las que caben en un reportaje. Algunas cobran pleno sentido ahora. Waits describió así el contenido de las libretas que lleva consigo a todas partes: “Hay de todo. Listas de la compra, cosas que tengo que hacer y cosas que no tengo que hacer. Lo escribo todo sin seguir ningún plan. Las palabras tienen que encontrar su propia lógica por su cuenta”. Una expresión le hizo detenerse: “Mosca negra”, leyó. “Quería escribir una canción protagonizada por una mosca negra. Al final del verano su cuerpo ha aumentado mucho de tamaño. Pesan más y se mueven con dificultad. Andan merodeando por donde hay restos de comida y resulta muy fácil cazarlas. Saben que van a morir pronto”.
Los cuadernos que entreví entonces aparecen aquí abiertos de par en par. Primero los fotografía Corbijn. En la página 195 hay una imagen que recoge este rincón secreto del laboratorio de Tom Waits: seis cuadernos en total, tres abiertos, con las páginas llenas de trazos, y cuatro cerrados, con tapas de distintos colores. Otro segundo componente de la técnica compositiva del cantante, tan afín al collage, son los periódicos. Instigado por Kathleen Brennan, su mujer, íntima colaboradora del proceso creativo llevado a cabo por el músico, Waits suele recortar noticias y guardarlas. En Petaluma explicó el proceso con estas palabras: “Muchas veces, si uno se fija bien descubre que no hay que escribir ninguna canción. Ya está hecha, completa, terminada, delante de tus narices, en el periódico, por ejemplo. Por eso estoy siempre tan atento a lo que veo”.
En la foto de Corbijn por debajo de los cuadernos asoma la portada amarillenta del Lincoln Evening News, publicado en Lincoln, Nebraska, el 19 de abril de… el año no se distingue, solo el precio, 5 centavos. El titular, hacia la parte inferior de la página, dice: “Asesino. San Petersburgo, 18 de abril. Un desconocido abate a disparos a un oficial ruso de alto rango y se da a la fuga”. ¿Cuántas canciones de Tom Waits nacieron así?
En las últimas fotos, Waits tiene 61 años, pero aparenta más. Hacia el final de la serie hay dos retratos escalofriantes. En uno de ellos el cantante está en su estudio, rodeado de libros, leyendo con la ayuda de unas gafas de lentes gigantescas que le dan aspecto de abuela. En otra está ante el teclado, pero no del piano, sino de una ancestral máquina de escribir. La foto guarda relación con uno de los trabajos visuales más impactantes del libro: Semillas. Es en esta máquina donde tecleó los nombres de los héroes personales que figuran en su pieza.
En las últimas fotos, Waits tiene 61 años,
pero aparenta más. Hacia el final de la
serie hay dos retratos escalofriantes
Son muchas las imágenes que tienen una fuerza especial en la inclasificable serie de curiosidades concebidas por Tom Waits. Una de las más poderosas lleva el título de Semillas. Es un collage en el que aparecen mecanografiados los nombres de personajes por los que el cantante siente una devoción particular. Me tomé la molestia de separarlos en dos grupos, en función de lo cerca que me parecía estar de ellos:
a) Thelonious Monk, Jack Kerouac, James Brown, Cantinflas, Gregory Corso, Nina Simone, Stravinski, Ike y Tina Turner, Alfred Hitchcock, Samuel Beckett, Charles Bukowski, Ray Charles y Houdini.
b) Reverendo Gary Davis, Nelson Algren, Fisk Jubilee Singers, Harry Partch, Big Joe Turner, Hank Ballard, Mabel Bercer, Sticks McGee, Charley Patton, Skip James, Alvin Cash, reece DJ Pancake, Frank Stanford, Roland Kirk, Bernard Herman, Chester Burnette y Little Water.
Un mapa perfecto, histórico, de la mente del artista. Músicos, literatos, un payaso inesperado (Cantinflas), un mago (Houdini). Otro (Hitchcock), y así sucesivamente. Seguir la pista de los nombres menos conocidos fue un ejercicio fascinante.
El guardián de las semillas
Tom Waits

Tom Waits / courtesy Schirmer / Mosel
Waits-Corbijn (‘77-‘11). Anton Corbijn, Tom Waits. Schirmer/Mosel-Verlag GmbH, 2013. 272 páginas. 179 dólares. Edición limitada de 6.600 copias.
el dispensador toma:
Wikipedia:
Parábola del sembrador - Wikipedia, la enciclopedia libre
La parábola del sembrador es una de las parábolas de Jesús encontrada en los tres Evangelios sinópticos, Mateo 13:1-9, Marcos 4:1-9 y Lucas 8:4-8, además en el evangelio apócrifo de Tomás (9).
El texto de la parábola según el evangelio de Marcos es el siguiente:
el dispensador dice:
puedes fotografiar a las personas,
puedes fotografiar alguna de sus obras,
puedes fotografiar algunos de sus momentos,
puedes fotografiar algunas de sus circunstancias,
puedes fotografiar algún instante,
puedes fotografiar paisajes,
puedes fotografiar algunos hechos...
pero no puedes fotografiar emociones,
no puedes fotografiar sensaciones,
no puedes fotografiar intenciones,
no puedes fotografiar misericordias,
no puedes fotografiar compasiones,
no puedes fotografiar solidaridades,
no puedes fotografiar desprecios,
no puedes fotografiar pensamientos,
no puedes fotografiar reflexiones...
cada acto de la vida,
opera al modo de una semilla,
de algún árbol viene,
a alguna tierra va...
y la tierra puede ser tierra,
así como la arena puede ser tal,
así como puede ser la semilla de un vendaval...
cada vez que piensas algo,
dicho pensamiento es una semilla...
cada vez que pronuncias algo,
dichas palabras son en sí mismas semillas...
cada vez que haces algo,
dicho "hacer" es una semilla...
cada vez que ignoras algo,
dicha ignorancia, también es una semilla...
todas las semillas están contadas,
las más destacadas,
las más despreciables...
las queribles,
también las negables...
porque todo lo que sucede en el mundo humano,
cursa como fruto...
dependiendo del lugar,
dependiendo del tiempo,
dependiendo del momento,
dependiendo de la intención,
y de todo aquello que al ser parte del destino... forma parte del universo.
curiosamente,
el ser humano y su gracia,
también son una semilla...
JUNIO 03, 2013.-
el dispensador toma:
Wikipedia:
Parábola del sembrador - Wikipedia, la enciclopedia libre
La parábola del sembrador es una de las parábolas de Jesús encontrada en los tres Evangelios sinópticos, Mateo 13:1-9, Marcos 4:1-9 y Lucas 8:4-8, además en el evangelio apócrifo de Tomás (9).
El texto de la parábola según el evangelio de Marcos es el siguiente:
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente; y entrando Él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
el dispensador dice:
puedes fotografiar a las personas,
puedes fotografiar alguna de sus obras,
puedes fotografiar algunos de sus momentos,
puedes fotografiar algunas de sus circunstancias,
puedes fotografiar algún instante,
puedes fotografiar paisajes,
puedes fotografiar algunos hechos...
pero no puedes fotografiar emociones,
no puedes fotografiar sensaciones,
no puedes fotografiar intenciones,
no puedes fotografiar misericordias,
no puedes fotografiar compasiones,
no puedes fotografiar solidaridades,
no puedes fotografiar desprecios,
no puedes fotografiar pensamientos,
no puedes fotografiar reflexiones...
cada acto de la vida,
opera al modo de una semilla,
de algún árbol viene,
a alguna tierra va...
y la tierra puede ser tierra,
así como la arena puede ser tal,
así como puede ser la semilla de un vendaval...
cada vez que piensas algo,
dicho pensamiento es una semilla...
cada vez que pronuncias algo,
dichas palabras son en sí mismas semillas...
cada vez que haces algo,
dicho "hacer" es una semilla...
cada vez que ignoras algo,
dicha ignorancia, también es una semilla...
todas las semillas están contadas,
las más destacadas,
las más despreciables...
las queribles,
también las negables...
porque todo lo que sucede en el mundo humano,
cursa como fruto...
dependiendo del lugar,
dependiendo del tiempo,
dependiendo del momento,
dependiendo de la intención,
y de todo aquello que al ser parte del destino... forma parte del universo.
curiosamente,
el ser humano y su gracia,
también son una semilla...
JUNIO 03, 2013.-

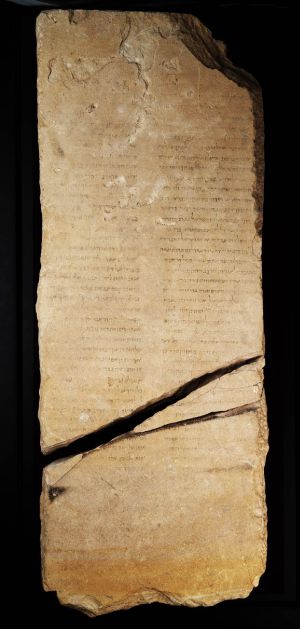
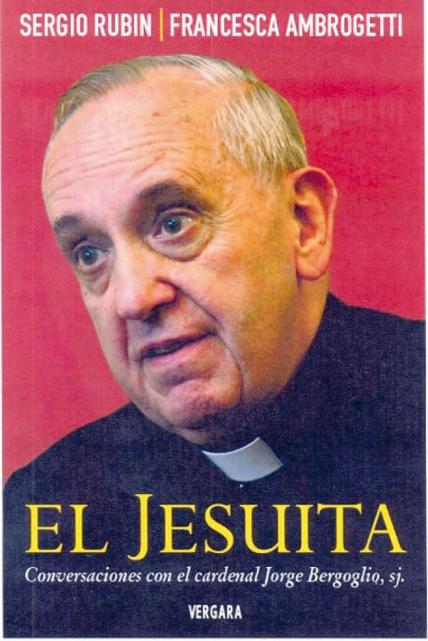



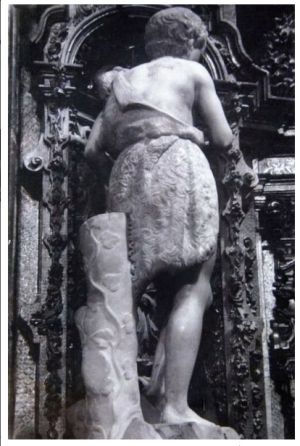















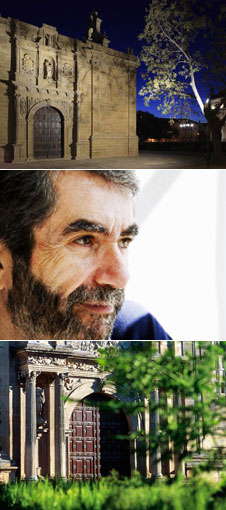










![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)


Nadie sale ileso de la infancia
Qué mayor misterio que el del propio pasado. Las cicatrices de aquello que, al parecer, ha quedado perdido en la memoria. Episodios, olores, imágenes fijas. Impresiones. El trabajo del guatemalteco Luis González Palma, uno de los más destacados fotógrafos latinoamericanos, suele desviar la mirada hacia dentro. Como quien cierra los ojos y contempla rostros. En su obra abundan las imágenes en sepia que adquiren una calidad untuosa y sensible gracias al uso del asfalto o las láminas de oro que usa en el proceso.
Junto a su mujer, la artista argentina Graciela de Oliveira, presentan en Madrid el resultado de un proyecto narrativo y fotográfico titulado Tú/mi placer, en Casa de América, dentro del programa de PhotoEspaña. Una indagación simbólica en la relación de pareja y la familia.
Un muro con dos agujeros a la altura de los ojos invitan al voyeurismo. En el reverso del muro un video cuenta otra historia. A González Palma le interesan los territorios simbólicos del amor, el desamor, el miedo. Como dice en la entrevista del video que ponemos a continuación, “poner imagen a ese desconocimiento que uno tiene de uno mismo”. Un recorrido psicológico que parte de otra de sus afirmaciones: "Nadie sale ileso de la infancia".
Esta exposición tiene que ver con la vida y la familia de los artistas. No tanto en el resultado, que puede disociarse de la anécdota, sino con cierta pulsión por auscultar y exponer el ser emocional que comparten. Una forma de escarbar en el pasado, el que empieza con el hecho de nacer, hasta convertirlo en genealogía.
Todo tiempo pasado es producto de la imaginación.