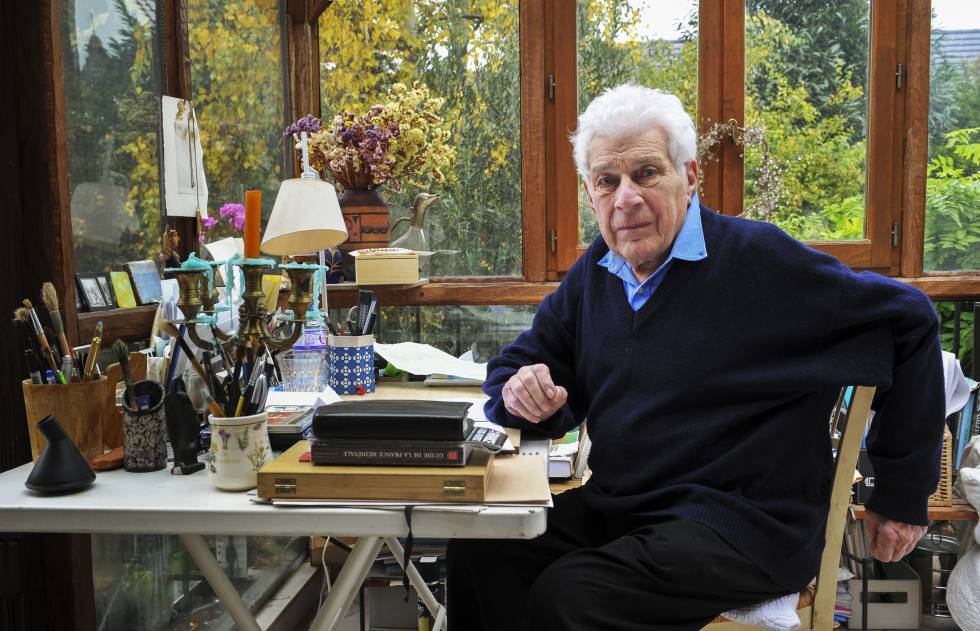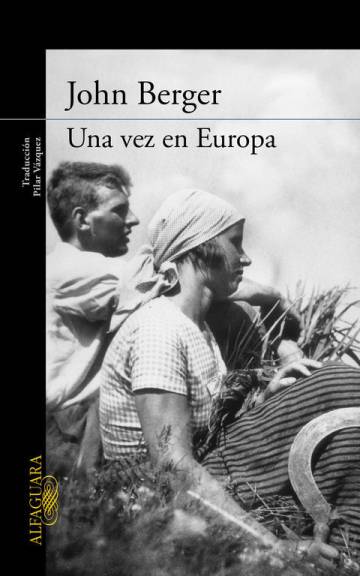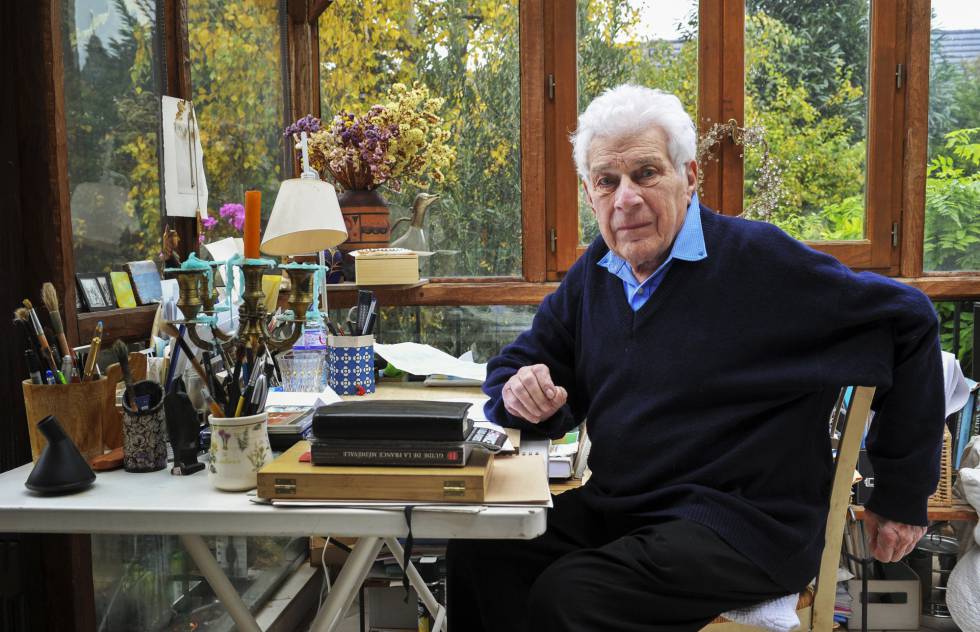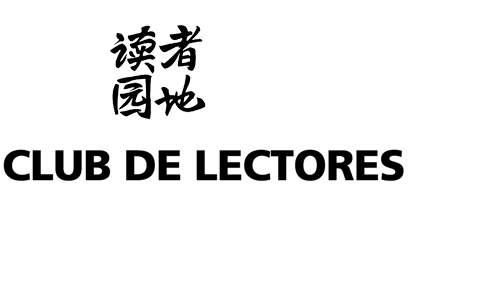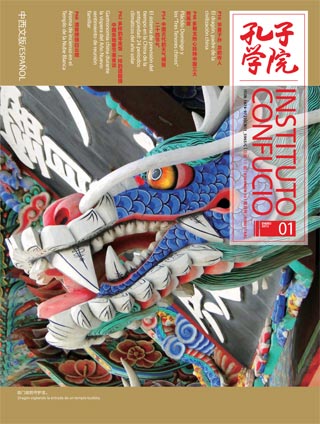Los 24 períodos climáticos del calendario solar chino - ConfucioMag![Revista Instituto Confucio – ConfucioMag]()
Los 24 períodos climáticos del calendario solar chino
![Calendario Solar Chino]()
El calendario solar chino, que divide el año en 24 etapas tomando como referencias los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos, sirve tradicionalmente para pronosticar el cambio del tiempo y orientar las faenas agrícolas. Enriquecido generación tras generación, se sistematizó en la obra llamada El Calendario General durante el reinado del emperador Wu de la dinastía Han en el año 104 a.C
Artículo de Zhou Fuqin
Instituto Confucio de la Universitat de València
周福芹 瓦伦西亚大学孔子学院中方院长
![Calendario Solar Chino]()
Descargar el Calendario en PDF
![pdf]()
Durante el Período de Primavera y Otoño (春秋时代 – 722-481 a.C.) y más tarde el de los Reinos Combatientes (战国时代 – 475-221 a.C.), los chinos ya eran capaces de concretar las fechas del solsticio de invierno, de verano y el equinoccio de la primavera y del otoño, midiendo la longitud de la sombra del sol del mediodía con un palo de madera —conocido en esa época como tǔguī (土圭)— erguido en el suelo llano. El día con la sombra más corta del año se llama Solsticio de Verano, mientras que el día con la sombra más larga, será el Solsticio de Invierno. Durante esa época se vino estudiando y complementando el resto del calendario compuesto por 24 divisiones, hasta que el año 104 a.C. el grupo liderado por Deng Ping y Luo Xiahong elaboró, bajo el encargo del emperador Wu de la dinastía Han (207 a.C. – 220 d.C.), la obra llamada El Calendario General, en la que se recopilaba, ampliaba y combinaba dicho sistema de 24 períodos climáticos. De esta manera fue completado este calendario y ha pasado de generación en generación hasta hoy en día, además se introdujo a otros países como Japón y Corea.
![Calendario Solar Chino]() Los 24 períodos climáticos tienen su fin último en orientar y adaptar las actividades agrícolas.
Los 24 períodos climáticos tienen su fin último en orientar y adaptar las actividades agrícolas.En aquel entonces un jiéqi (节气) (1) se refería al período que necesita el sol para girar 15 grados en la longitud celeste. Como en un año el sol completa una vuelta de 360 grados, al final se configuran en total 24 divisiones repartidas en 12 meses por igual. Entre ellas, la primera división de cada mes se llama jiéqi, que incluye 12 denominaciones distintas: Lìchūn (Comienzo de la Primavera, 立春), Jīngzhé (Inicio de la Estación del Despertar de los Insectos, 惊蛰), Qīngmíng (Inicio de la Estación de la Claridad Pura, 清明), Lìxià (Comienzo del Verano, 立夏), Mángzhòng (Inicio de la Estación de las Barbas de las Espigas, 芒种), Xiǎoshŭ (Inicio de la Estación del Pequeño Calor, 小暑), Lìqiū (Comienzo del Otoño, 立秋), Báilù (Inicio de la Estación del Rocío Blanco, 白露), Hánlù (Inicio de la Estación del Rocío Frío, 寒露), Lìdōng (Comienzo del Invierno, 立冬), Dàxuě (Inicio de la Estación de la Gran Nevada, 大雪) y Xiǎohán (Inicio de la Estación del Pequeño Frío, 小寒).
Por su parte, la mitad de la división de cada mes, conocida como zhōngqi (中气), está integrada por otros 12 miembros: Yŭshuǐ (Inicio de la Estación del Agua de Lluvia, 雨水), Chūnfēn (Equinoccio de la Primavera, 春分), Gŭyŭ (Inicio de la Estación de la Lluvia de Grano, 谷雨), Xiǎomǎn (Inicio de la Estación de la Pequeña Maduración de los Cultivos, 小满), Xiàzhì (Solsticio de Verano, 夏至), Dàshŭ (Inicio de la Estación del Gran Calor, 大暑), Chŭshŭ (Inicio de la Estación del Calor Soportable, 处暑), Qiūfēn (Equinoccio del Otoño, 秋分), Shuāngjiàng (Inicio de la Estación de la Caída de la Escarcha, 霜降), Xiǎoxuě (Inicio de la Estación de la Pequeña Nevada, 小雪), Dōngzhì (Solsticio de Invierno, 冬至) y Dàhán (Inicio de la Estación del Gran Frío, 大寒). De esta manera, jiéqi y zhōngqi se alternan y cada uno dura 15 días, completando un ciclo de un mes.
![Calendario Solar Chino]() Palacio Potala de Lhasa en primavera. En algunas zonas como la altiplanicie del Tíbet y Qinghai no hay veranos.
Palacio Potala de Lhasa en primavera. En algunas zonas como la altiplanicie del Tíbet y Qinghai no hay veranos.Debido a que los 24 períodos climáticos son un reflejo del movimiento del sol, un fenómeno causado por la traslación de la tierra de este a oeste, el sistema de dividir un año cuenta siempre con fechas fijas en el calendario gregoriano actual. A pesar de contar estos periodos con una exactitud que oscila entre uno y dos días, durante los seis primeros meses suelen caer en el día 6 y 21 del mes, mientras que en los últimos seis, suelen coincidir con el día 8 y 23. Sin embargo, es curioso que las fechas de este sistema varíen bastante en el calendario lunar tradicional chino, pues los 24 períodos climáticos orientan y reflejan las actividades agrícolas para que se adapten a las estaciones correspondientes y, asimismo, complementen las carencias del calendario chino tradicional.
A propósito de esto, introducimos aquí el concepto del calendario tradicional chino, conocido popularmente como nónglì (农历), xiàlì (夏历, referido al usado durante la dinastía Xia), huángli (黄历) o yīnlì (阴历). Al período que tarda la luna en dar una vuelta alrededor de la tierra se le llama “mes lunar”, que comienza el día cuando la luna se halla en línea recta con el sol y la tierra. Cada mes lunar corresponde a un total de 29’53059 días solares, con lo que los meses yuèdà (月大) tienen 30 días y los yuexiǎo (月小), uno menos. Un año lunar del calendario tradicional chino también cuenta con 12 meses y una totalidad de 354 ó 355 días, once menos en comparación con un año tropical. De hecho, se intercala un año embolismal (con trece meses lunares) en cada tres años lunares y dos en cada cinco años, con lo que al final hay siete años embolismales repartidos en un total de 19 años solares para solucionar este problema que mencionamos arriba y alcanzar aproximadamente la misma duración de un ciclo de un año tropical. Sin embargo, la distribución de las 24 divisiones del año determina en qué fecha cae el mes embolismal.
En general, se marcan dos períodos climáticos en cada mes, excepto para el yuexiǎo, que tiene solo uno y consiste en una repetición del mes anterior. Tradicionalmente, en el calendario lunar chino se tiende a aplicar el prefijo chū (初) a los primeros diez días del mes, así el 2 de marzo sería sān yuè chū èr (三月初二), mientras los 10 días siguientes tienen el prefijo de niàn (廿), por ejemplo el 22 de febrero sería èr yuè niàn èr (二月廿二), donde niàn tiene el sentido de “veinte”.
![Calendario Solar Chino]() Yŭshuǐ, Gŭyŭ, que reflejan las precipitaciones, manifiestan la duración e intensidad de las lluvias.
Yŭshuǐ, Gŭyŭ, que reflejan las precipitaciones, manifiestan la duración e intensidad de las lluvias.Los 24 elementos integrados en este sistema para dividir un año tiene el siguiente orden e indican el inicio de esa estación: Lìchūn (Comienzo de la Primavera, 立春), Yŭshuǐ (Agua de Lluvia, 雨水), Jīngzhé (Despertar de los Insectos, 惊蛰), Chūnfēn (Equinoccio de la Primavera, 春分), Qīngmíng (Claridad Pura, 清明), Gŭyŭ (Lluvia de Grano, 谷雨), Lìxià (Comienzo del Verano, 立夏), Xiǎomǎn (Pequeña Maduración de Cultivos, 小满), Mángzhòng (Granos en Espiga, 芒种), Xiàzhì (Solsticio de Verano, 夏至), Xiǎoshŭ (Pequeño Calor, 小暑), Dàshŭ (Gran Calor, 大暑), Lìqiū (Comienzo del Otoño, 立秋), Chŭshŭ (Límite de Calor, 处暑), Báilù (Rocío Blanco, 白露), Qiūfēn (Equinoccio del Otoño, 秋分), Hánlù (Rocío Frío, 寒露), Shuāngjiàng (Caída de la Escarcha, 霜降), Lìdōng (Comienzo del Invierno, 立冬), Xiǎoxuě (Pequeña Nevada, 小雪), Dàxuě (Gran Nevada, 大雪), Dōngzhì (Solsticio de Invierno, 冬至), Xiǎohán (Pequeño Frío, 小寒) y Dàhán (Gran Frío, 大寒).
Para facilitar la memorización de todos esos nombres, existe una canción popular muy sencilla de acuerdo con el orden que siguen las 24 divisiones climáticas y que dice así:
Chūn yǔ jīn chūn qīng gǔ tiānXià mǎn máng xià shǔ xiāng lián,Qīu chǔ lù qīu hán shuāng jiàngDōng xuě xuě dōng xiǎo dà hán.
En la zona nordeste de China todavía se conserva un verso popular sobre los 24 períodos climáticos que reza así:
En el día del Lichun el sol sale y calienta el aire,hay que andar por la orilla del río durante el día del Yushui.
Los cuervos empiezan a gritar el día del Jingzhe,y el suelo se queda seco durante el Chunfen.
El cultivo de trigo es muy laborioso en el Qingming,mientras que aún queda mucho trabajo en el campo a partir del Guyu.
El viento ya se para en el Lixia,y todos los pájaros vuelven a partir del Xiaoman.
El día del Mangzhong se trabaja la tierra con palas,y a partir del Xiazhi no hace falta ponerse abrigo.
No hace mucho calor en Xiaoshu,sin embargo, empiezan el bochorno para el Dashu.
En Liqiu la gente está ocupada cosechando plantas de índigo,y pasa lo mismo en Chushu cuando la gente trabaja el campo con la hoz.
Durante el Bailu las hojas de tabaco se secan,y a partir de Qiufen los cultivos dejan de crecer.
Aún no hace frío en el Hanlu,pero el tiempo cambia de manera brutal cuando llega Shuangjiang.
Alterna la estación en el día Lidong,y la tierra empieza a quedar helada para el Xiaoxue.
Cuando entra en Daxue, el río se congela,y a partir de Dongzhi no se puede navegar por él.
Xiaohan está cerca del mes de diciembre del calendario lunar,y no queda ya mucho para el año nuevo a partir del Dahan.
Los significados de los 24 períodos climáticos:
![Calendario Solar Chino]()
– Lìchūn (Comienzo de la Primavera, 立春), Lìxià (Comienzo del Verano, 立夏), Lìqiū (Comienzo del Otoño, 立秋) y Lìdōng (Comienzo del Invierno, 立冬), marcan respectivamente el inicio de cada estación. La palabra lì (立) significa “iniciar, comenzar, fundar, establecer” en español.
– Xiàzhì (Solsticio de Verano, 夏至) y Dōngzhì (Solsticio de Invierno, 冬至), donde zhì (至), una palabra que significa “apogeo, hasta, extremadamente, muy” en chino, revela que el día del Solsticio de Verano es el más largo del año y la noche más corta en el hemisferio boreal, al contrario el Solsticio de Invierno, que es el día más corto y la noche más larga de los doce meses.
– Chūnfēn (Equinoccio de la Primavera, 春分) y Qiūfēn (Equinoccio del Otoño, 秋分), significan que tanto el día como la noche dura el mismo tiempo. Donde fēn (分) se refiere a “dividir, separar por igual, en dos partes”.
– Yŭshuǐ (Inicio de la Estación del Agua de Lluvia, 雨水), marca el inicio de la temporada de las lluvia y las precipitaciones intensas.
– Jīngzhé (Inicio de la Estación del Despertar de los Insectos, 惊蛰), ya suenan los truenos de primavera que despiertan los insectos y otros animales que hibernan en la tierra.
– Qīngmíng (Inicio de la Estación de la Claridad Pura, 清明), implica la claridad del cielo, la pureza del aire, el clima agradable y la prosperidad de las plantas.
![Calendario Solar Chino]()
– Gŭyŭ (Inicio de la Estación de la Lluvia de Grano, 谷雨), las lluvias más intensas favorecen el crecimiento de los cultivos de grano.
– Xiǎomǎn (Inicio de la Estación de la Pequeña Maduración de los Cultivos, 小满), los cultivos con cosecha durante el verano empiezan a dar los primeros frutos inmaduros.
– Mángzhòng (Inicio de la Estación de las Barbas de las Espigas, 芒种), los cultivos de granos están maduros y empieza la temporada veraniega de la siembra.
– Xiǎoshŭ (Inicio de la Estación del Pequeño Calor, 小暑), Dàshŭ (Inicio de la Estación del Gran Calor, 大暑) y Chŭshŭ (Inicio de la Estación del Calor Soportable, 处暑), donde shǔ (暑) significa “calor, tiempo cálido”. Sin embargo, durante el xiǎoshǔ aún no ha llegado el momento más insoportable del año, que es a lo que se refiere el siguiente período: dàshǔ. El concepto de chǔshǔ implica el final de la época estival.
– Báilù (Inicio de la Estación del Rocío Blanco, 白露), se refiere a que la temperatura comienza a descender y hace fresco. Se nota que de madrugada aparece el rocío sobre la hierba y las hojas de los árboles.
– Hánlù (Inicio de la Estación del Rocío Frío, 寒露), época en la que la temperatura sigue bajando y el rocío está frío, a punto de congelarse.
– Shuāngjiàng (Inicio de la Estación de la Caída de la Escarcha, 霜降), entra el frío poco a poco y comienza a caer la escarcha.
– Xiǎoxuě (Inicio de la Estación de la Pequeña Nevada, 小雪), Dàxuě (Inicio de la Estación de la Gran Nevada, 大雪), ya empieza a nevar y tanto dà (mucho, 大) como xiǎo (poco, 小) se refiere al volumen de la nieve caída.
– Xiǎohán (Inicio de la Estación del Pequeño Frío, 小寒) y Dàhán (Inicio de la Estación del Gran Frío, 大寒), cada vez hace más frío, temperatura que baja al máximo durante el dàhán.
![Calendario Solar Chino]()
Las tres clasificaciones de los 24 períodos climáticos:
La primera clasificación consiste en reflejar las estaciones y los climas. Los dos fēn (de Chūnfēn y Qiūfēn) y los dos zhì (de Xiàzhì y Dōngzhì), junto con los cuatro lì (de Lìchūn, Lìxià, Lìqiū y Lìdōng), representantes de distintos períodos climáticos, dividen el año en cuatro estaciones bien diferenciadas. Los fēn (equinoccio) y los zhì (solsticio) revelan el momento preciso del cambio de la altura del sol y son aplicables en todo el territorio chino, mientras que los cuatro lì, que marcan el inicio de las cuatro estaciones, no son muy fiables dependiendo de la zona.
A pesar de que los cuatro lì están elaborados a partir de estudios astronómicos, China cuenta con un territorio inmenso afectado sobre todo por el clima continental y monzónico. Por lo tanto, las fechas iniciales y la duración de cada estación varían de una zona a otra. Al mismo tiempo, en determinadas regiones la diferenciación de las estaciones es muy evidente, mientras que en otras partes lo es menos, e incluso en algunos sitios no existe una diferenciación clara entre estaciones, como en la región norteña Aigun, en la provincia de Heilongjiang, y en la zona glacial de la altiplanicie del Tíbet y Qinghai, donde no hay veranos. Un dicho muy popular en el Tíbet y en Qinghai dice: “Durante el veraniego mes de junio aún nos abrigamos y más de la mitad del año es pleno invierno”. No obstante, en el sur de China no existen los inviernos, por lo que algunas zonas de esta región el césped no se marchita después de pasar el invierno y las flores florecen aunque no sea primavera. Casi todo el año es verano, aunque sin avisar puede entrar de golpe el otoño después de intensas lluvias. Además, las altiplanicies de Yunnan y Guizhou presentan aspectos climáticos propios, así los inviernos son cortos y no tienen verano. Así que Kunming, capital de la provincia de Yunnan, tiene la fama de gozar todo el año de una eterna primavera.
![10_calendario_chino_invierno]()
La segunda clasificación de los períodos climáticos se centra básicamente en transmitir las características climáticas. Las cinco divisiones: Xiǎoshŭ, Dàshŭ, Chŭshŭ, Xiǎohán y Dàhán, relacionadas directamente con las condiciones térmicas, expresan el nivel diferente de calor o frío de las distintas temporadas a lo largo de un año. Los otros cuatro signos: Yŭshuǐ, Gŭyŭ, Xiǎoxuě y Dàxuě, que reflejan las precipitaciones, manifiestan la duración e intensidad de las lluvias o las nevadas. Tanto el Báilù como el Hánlù o el Shuāngjiàng explican el fenómeno por el cual el vapor de la atmósfera se condensa en forma de rocío o de escarcha después de la sublimación, reflejando la bajada de las temperaturas. De esta manera estos tres períodos climáticos, concretos y vivos, se enfocan más hacia el sentido térmico desde la perspectiva de las actividades agrícolas.
El tercer grupo clasificado tiene su enfoque en la fenología . Así, Xiǎomǎn y Mángzhòng reflejan las condiciones de maduración y cosecha de determinados productos del campo, mientras que Jīngzhé y Qīngmíng describen los fenómenos de la naturaleza. Especialmente el Jīngzhé, con sus minuciosas aportaciones y descripciones, transmite la llegada de la primavera mediante señales en forma de truenos o con el nacimiento de los insectos.
Los 24 períodos climáticos, siendo el fruto de muchos años de dedicación del pueblo chino a la observación y a la exploración astronómica, meteorológica y fenológica, indican de una forma sintética los cambios del tiempo, de las precipitaciones y de la duración del rocío, y tienen su fin último en orientar y adaptar las actividades agrícolas, tales como la siembra, las labores del campo y la cosecha. De esta manera, se puede afirmar que este sistema ha beneficiado a millones y millones de chinos durante siglos. Aunque no fue hasta 1980 cuando se comenzó a ofrecer partes meteorológicos en los medios de comunicación informando a la población sobre las condiciones climáticas. A pesar de la modernidad, los 24 períodos climáticos siguen desempeñando un papel muy importante en la agricultura ya que han sido y siguen siendo una previsión del tiempo a medio y largo plazo, un patrimonio cultural efectivo que ha sido transmitido durante generaciones por nuestros antepasados.
Nota:
(1) Jiéqi (节气) se refiere a un día que marca cada una de las 24 divisiones del año solar en el calendario chino, periodo climático.
![pdf]() Publicado originalmente en:Revista Instituto Confucio.
Publicado originalmente en:Revista Instituto Confucio.
![La imagen puede contener: árbol, cielo, exterior y naturaleza]()
![]()
![La imagen puede contener: árbol, cielo, exterior y naturaleza]()
![]()